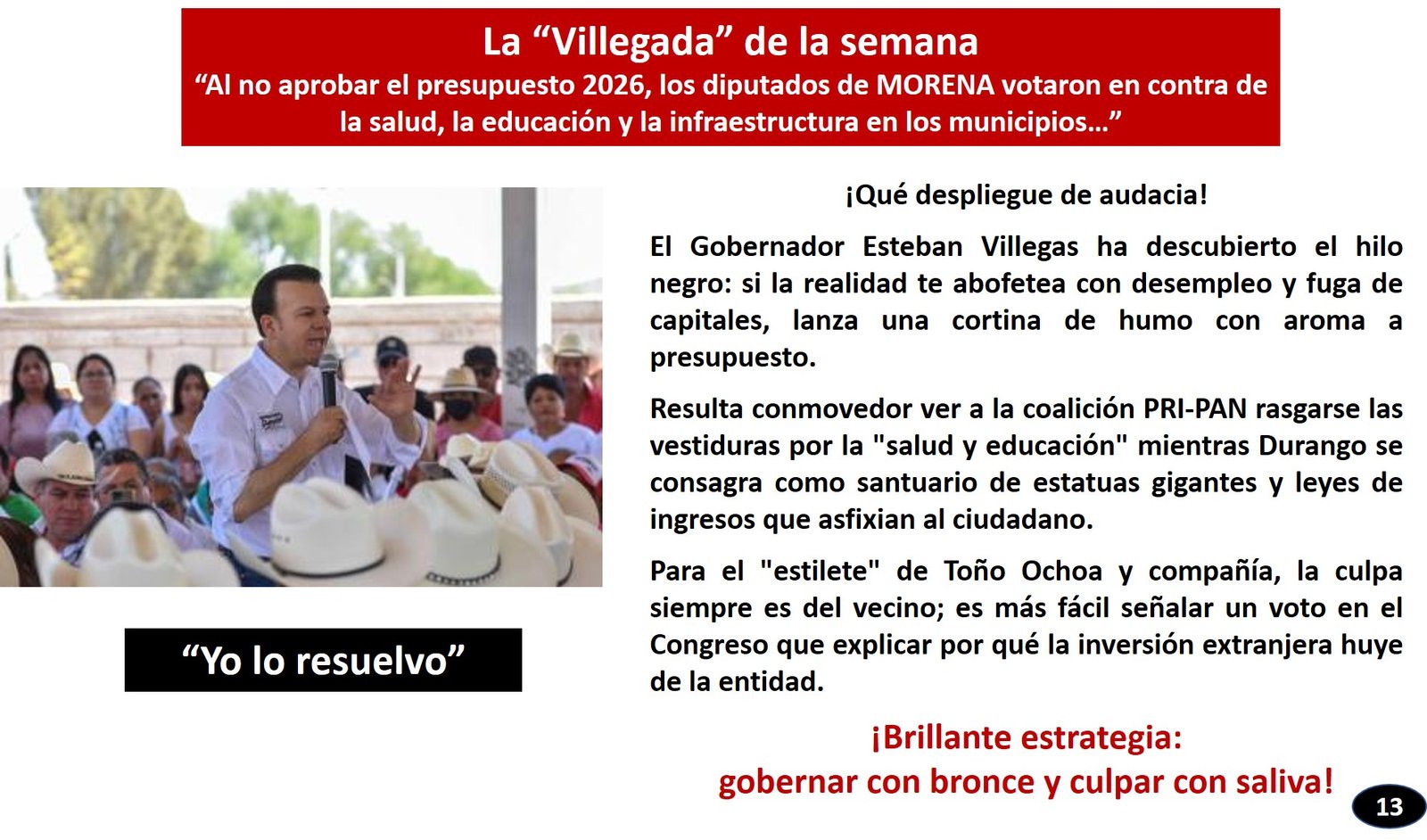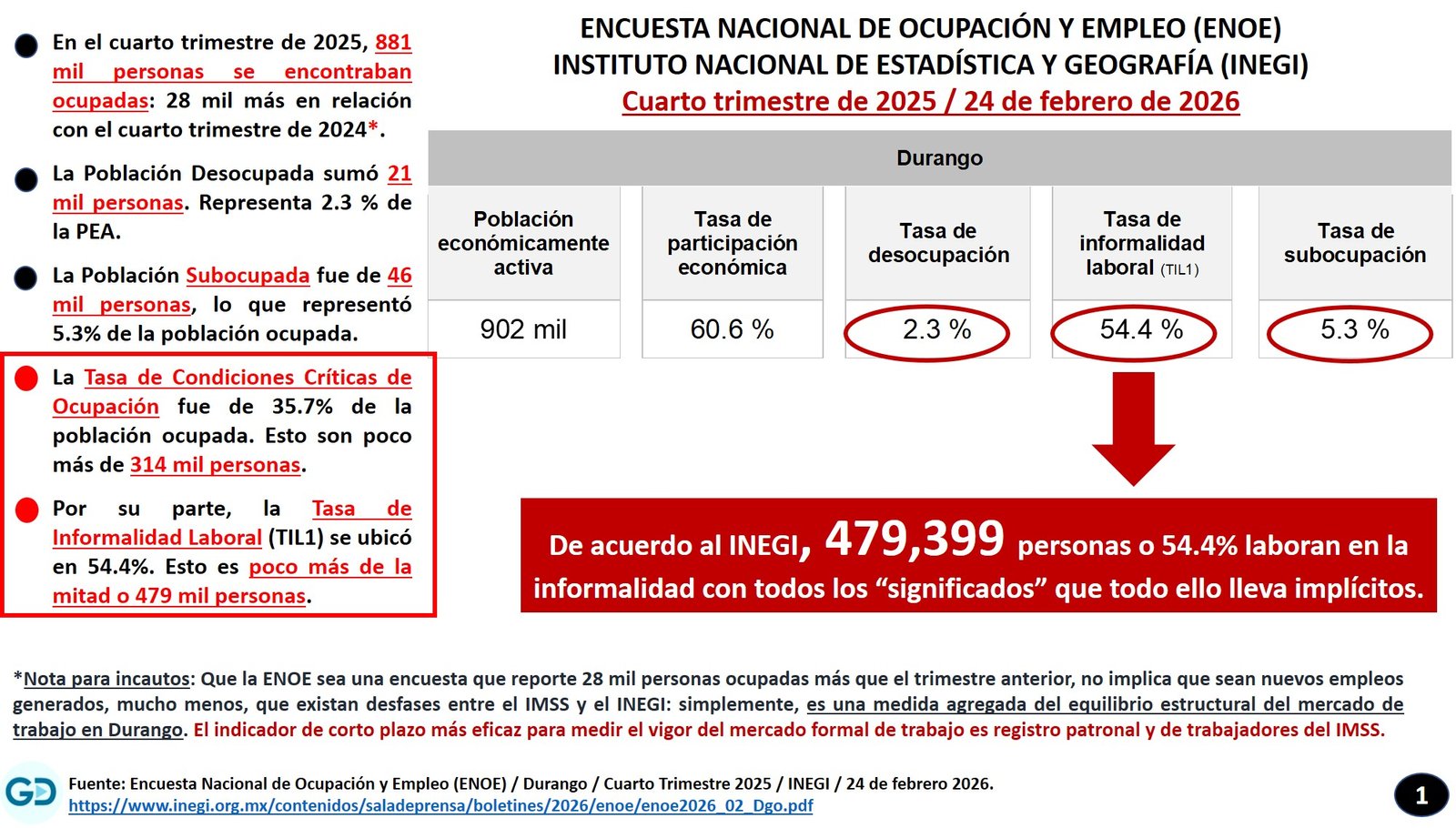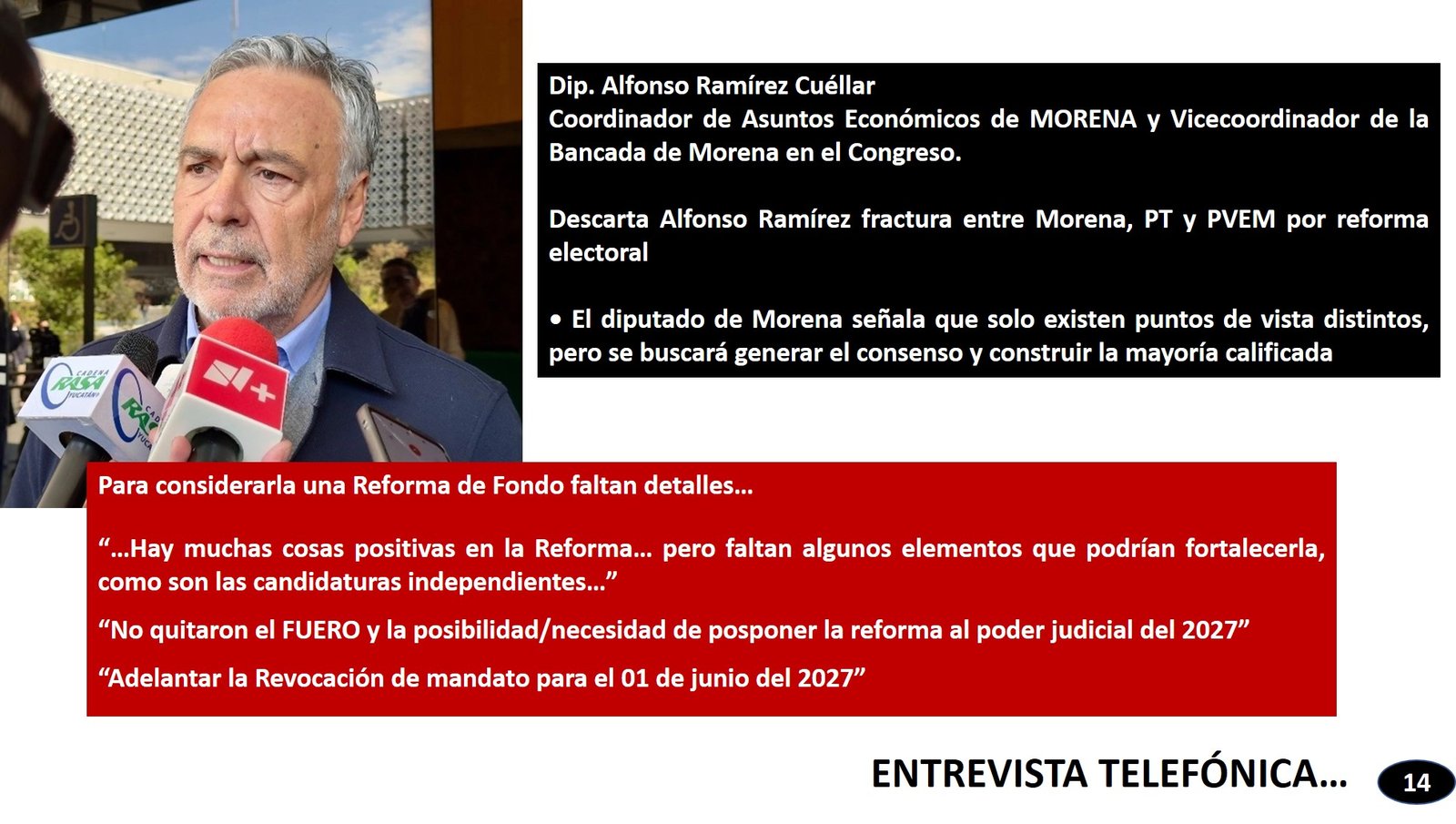El 31 de octubre de 2006, deprimido, frustrado y pensando que las cámaras estaban apagadas, Vicente Fox dijo antes de iniciar una entrevista con Telemundo: “Ya hoy hablo libre. Ya digo cualquier tontería, ya no importa. Ya. Total, yo ya me voy”. La frase quedó en video y se difundiría después.
Eran días de gran agitación política en México. Felipe Calderón asumía la Presidencia en la vorágine de un país polarizado: unos reclamaban por el fraude electoral y otros se habían instalado entre el “haiga sido como haiga sido” y en la defensa férrea de la imposición. Esa fue la última imagen de Fox. Con esa frase dejó la Residencia Oficial de Los Pinos. Millones de mexicanos lo culpaban por haber violentado los principios democráticos que lo habían llevado al poder. Por sus pistolas, pisando la Ley, había coordinado al Estado (los poderes Ejecutivo y Judicial, además del Congreso de la Unión) para inhabilitar a Andrés Manuel López Obrador y tratar de evitar que contendiera en las elecciones.
A su salida, el expresidente de derechas volvió a Guanajuato, a su rancho que antes estuvo en quiebra y que para entonces era boyante gracias a las aportaciones de mecenas privados. Los multimillonarios que lo apoyaron en 2000, a los que había perdonado impuestos por miles de millones de pesos, se volvieron sus donantes. Así nació el “Centro Fox”, como llamó a la finca familiar, reverdecida por el tráfico de influencias y la corrupción. La propiedad se volvió un muestrario del mal gusto, revestida con los horrores de un nuevo-rico. Se había mandado hacer una copia fiel de su oficina en Los Pinos y tenía “bandas presidenciales” a la venta. Se hizo un lago artificial y soñaba con sembrar sus parcelas con mariguana.