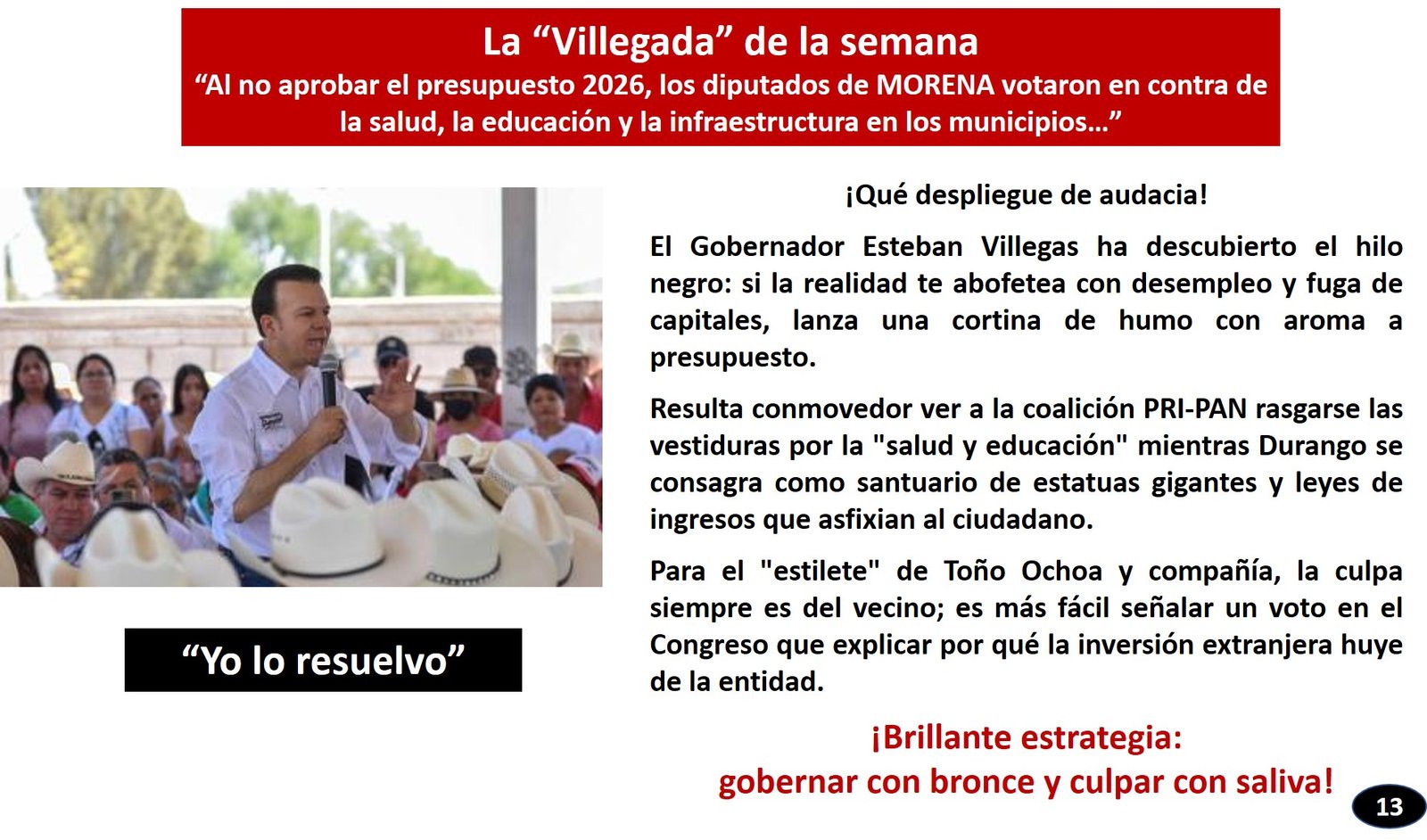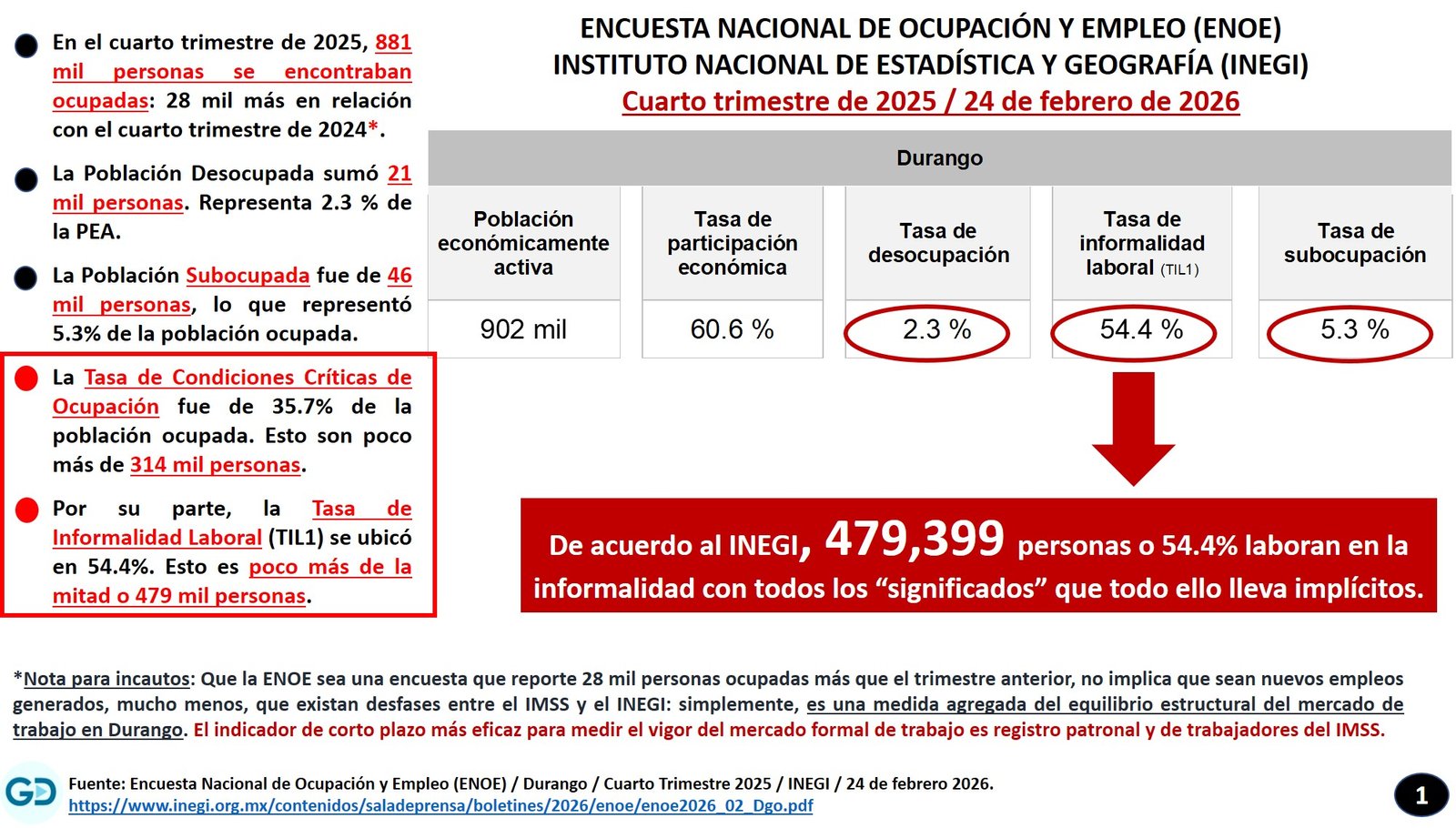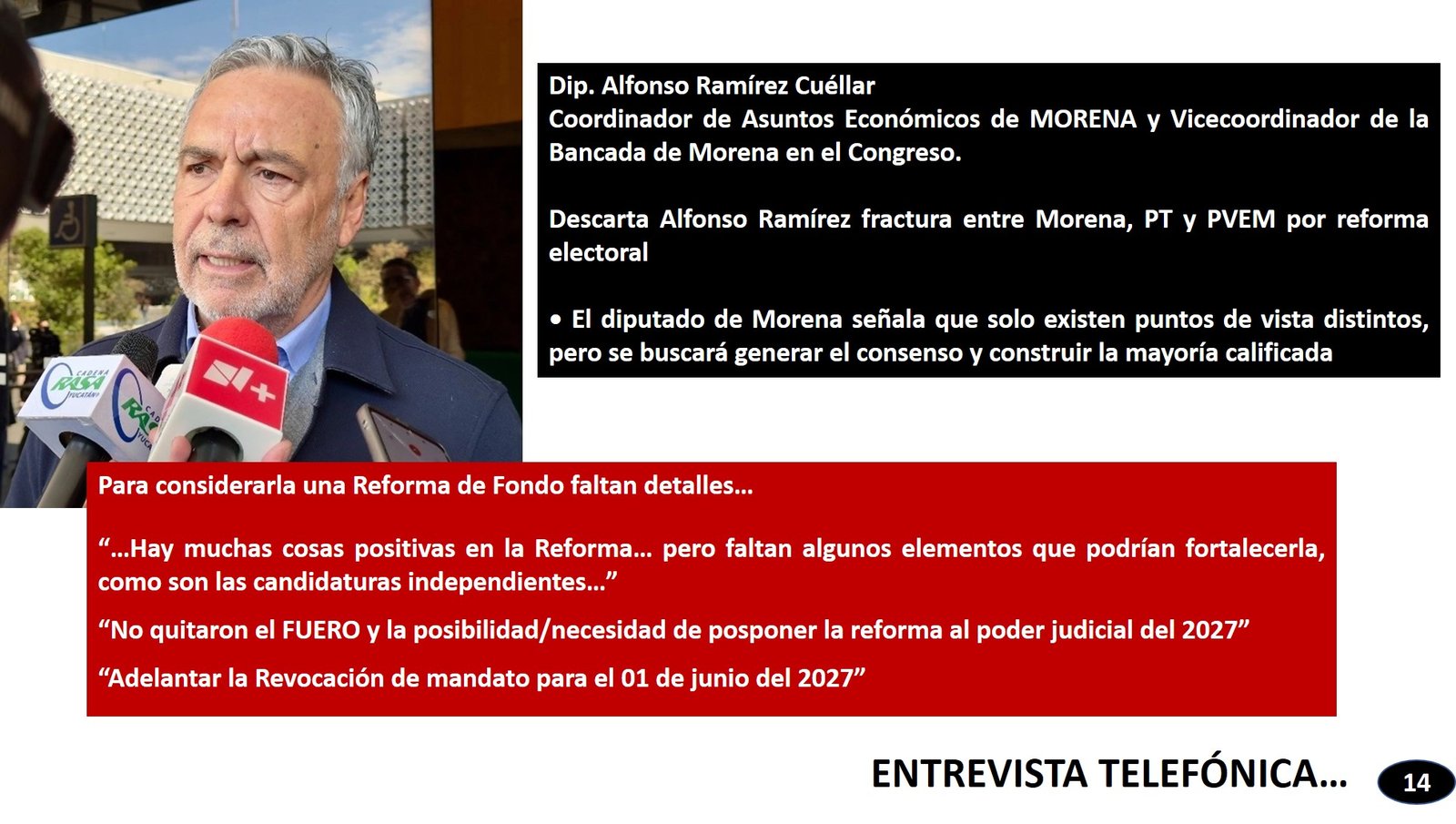«Mi padre fue médico. Primero, fue cirujano de niños y, más tarde, de lesionados. Egresado de la UNAM, siempre atendió a sus pacientes en hospitales públicos: en el Gregorio Salas del centro de la Ciudad de México, que acogía a los trabajadores no asalariados y sin seguro social; y en Xoco, en urgencias médicas. Fue maestro en la UNAM y en el Politécnico, y cuando quiso tener práctica privada, fracasó porque no sabía cobrar por curar. Como hijo, me acostumbré, además de a nunca vivir en un departamento del que no nos sacaran los caseros, también a las llamadas de emergencia en las madrugadas, y a que seguido hubiera huacales con frutas que atraían a las abejas y que eran los “pagos” de pacientes que no tenían el dinero para reminerarle las consultas. Recuerdo que, alguna vez, se burló de un médico, amigo suyo, que trató de convencerlo de que estudiara una especialidad en cirugía plástica, porque era “donde estaba el dinero”. Él le contestó: “Salvo que sea para reconstruir a un quemado, lo demás es vanidad. Yo quiero pacientes, no clientes”.
Crecí con esa idea de los médicos. Algunos a los que conocí en mi adolescencia, habían estado en la cárcel por el movimiento contra Díaz Ordaz en 1964, como Miguel Cruz y Alfredo Rustrián. Cuando cerramos la UNAM en 1987 por las reformas del Rector Jorge Carpizo que pretendían privatizarla, conocí a las estudiantes de Medicina que se nos quedaban dormidas moderando las necesariamente interminables asambleas. Y es que las alumnas de la Facultad de Medicina estaban en huelga, como todos nosotros, pero no dejaron jamás de atender sus guardias en los hospitales públicos. Un exrector de la UNAM, el químico Guillermo Soberón Acevedo, era por ese entonces el Secretario de Salud de Miguel de la Madrid. Soberón había sido recompensado con ese puesto en el gabinete por haber roto la huelga sindical universitaria de 1977, dejando entrar al campus a 12 mil policías comandados por Arturo “El Negro” Durazo, que detuvieron a medio millar de sindicalistas. Ahora, emprendía una reforma en materia de salud pública que convertía la medicina en una mercancía. Nosotros, desde la UNAM, deteníamos por un tiempo la propia privatización de la educación superior, que avanzaría por otras vías menos obvias a lo largo de tres décadas. En esos años, me horroricé cuando mi padre empezó a relatar historias de los hospitales y clínicas privadas: cómo se le obligaba a los médicos a cumplir con una cuota de cirugías, es decir, que se operaba a los pacientes aunque no lo necesitaran. También hablaba de cómo los médicos del sector público tenían que cooperarse para comprar yodo y gasas porque alguien de arriba se robaba el dinero del presupuesto. Del mercado negro de medicinas que no llegaban a las bodegas públicas. De los “recomendados” que ocupaban puestos de especialistas sin estar debidamente capacitados. No evitó dar sus reseñas del avance de las cirugías estéticas. Los pacientes se empezaban a convertir, inexorablemente, en clientes»: Fabrizio Mejía Madrid.